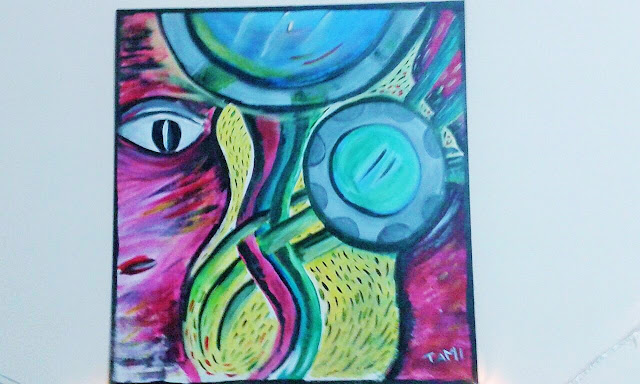Soy un párrafo que fue borrado de una novela. Era la descripción de una mujer hermosa y azul, de la que un protagonista confundido se iba a enamorar por tres capítulos o cuatro. Pero fui reemplazado por unas líneas de reproches y un viaje inesperado del hombre huyendo al sur.
Yo empezaba diciendo que "Sus ojos ensombrecidos ocultaban una sonrisa misteriosa", y terminaba con la mujer bella entrando por una puerta al final de un callejón, quitándose el sombrero. Pero alguien le dijo al autor que esas mujeres sombrías ya no enamoran, y que los lectores prefieren un poco de acción.
Ahora habito en el lugar al que van las palabras que fueron borradas. Acá están los bosquejos de todos los personajes que no fueron lo suficientemente buenos para ver la luz de las páginas de un libro, porque no hubieran encontrado la empatía de más que un par de incomprendidos. También cuentos comenzados con emoción, terminados con desgano y finalmente borrados porque nadie los querría leer.
Pero también viven acá los mensajes que fueron borrados sin apretar "enviar". Invitaciones a tomar unos mates que nunca fueron hechas. "Sí, dale" que fueron suplantados por "vamos viendo". "Estoy cerca de tu casa" que no se mandaron a tiempo y fueron reemplazados por histéricos "el otro día pasé por tu barrio y casi te mando un mensaje".
Comentarios melancólicos que se lamentan por las historias que no se escribieron, y se pasean por callecitas inverosímiles, formadas por restos de descripciones poéticas de ciudades; que fueron borradas cuando a nadie se le ocurrió una acción que transcurriera en ellas.
También viven acá los textos censurados. Líneas sinceras que se les escaparon a algunos periodistas en un arranque de pasión por la profesión, y fueron borradas sutilmente por los editores para no comprometer la relación con ningún anunciante del diario.
Párrafos borrados por quien los escribió porque creyó a último momento que era mejor publicar una columna vacía que no publicar nada. Palabras que se escriben y se borran rápido porque se tiene miedo al mar de verborragia que quizás desencadenan.
Me encuentro por acá con razonamientos equivocados que alguien recomendó borrar con acierto, pero también con otros que eran geniales y ahora están aquí, confinados al exilio, porque a alguien le faltó un poco más de autoconfianza.
Descansan en este mundo las palabras discapacitadas, víctimas de errores de tipeo, y también conceptos creados para ponerle nombre a algo nuevo, que se murieron junto con el fracaso de esa teoría o ese invento.
También existe un rincón en el que viven tristísimas las confesiones en verso que no se publicaron. Son muchísimas, y en los últimos años son cada vez más, porque los que escriben sufriendo siempre creen que ese amor no correspondido está atento a las redes sociales, y tienen miedo de que interprete el mensaje subliminal.
Hay proyectos que se quedaron en la quinta línea y otros que se quedaron en la mitad de una novela larguísima y se convirtieron en historias que se repiten una y otra vez, hasta un punto en el que se desvanecen y vuelven a comenzar, sin llegar nunca al final que no fue escrito.
Parece que este fuera un mundo triste, pero todas las palabras que estamos aquí confinadas creemos que es sólo un limbo intermedio que nos separa de una mejor vida. Confiamos en que, para todas las palabras que quedamos a medias, existe una mitad destinada a darle final.
Que a cada argumento que quedó sin conclusión le llegará una idea brillante a la que le faltaban fundamentos. Que a cada "por qué no tomamos una cerveza" no dicho le llegará un "yo una vez quise invitarte a salir y no me animaba" que lo desentierre y lo convierta en anécdota.
Que cada mujer de ojos misteriosos desubicada en una novela de acción moderna se encontrará con un poema del romanticismo al que le sobraron calles oscuras y le faltó una sonrisa oculta, y se irán juntos a ser poesía postmoderna de un tiempo que todavía no llegó.
Estamos esperando que todas las opiniones censuradas se encuentren tomando café en un bar, de esos borrados de carpetas con emprendimientos que no llegaron a buen puerto, y hagan la revolución, empuñando un manifiesto que fue comenzado a escribir por un grupo de accionistas eufóricos, y fue borrado cuando llegaron la sobriedad y la mañana.
Somos las palabras que fueron escritas pero no fueron dichas y vamos a salir de este mundo de borradores para conquistar el tuyo, o vamos a ser suficientemente fuertes para crear un universo alternativo igual de válido, en el que nuestra historia sea la que termine, y la tuya la que quede suspendida en el limbo de los comienzos inconclusos.
Somos las palabras que tenés miedo de decir, pero nosotras ya no te tenemos miedo.